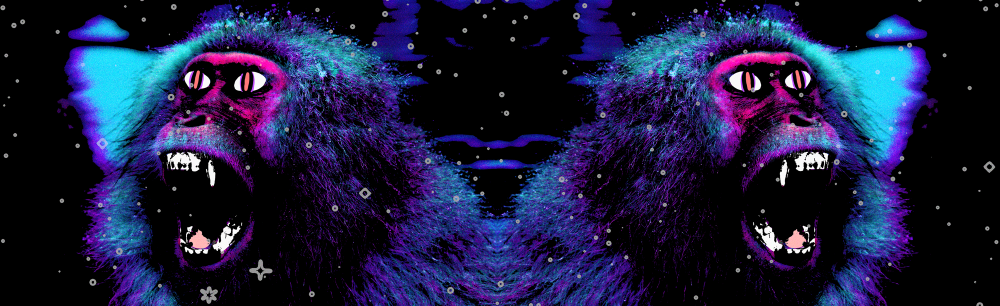Uno descubre otros yo que habitan dentro de uno y componen con circunstancias y culturas que parecían ser lo otro. Sin embargo, en el momento de zambullirse, son lo que debían ser, el espíritu estuvo hecho a la medida de esas cosas que ahora se convierten en propias.
¿Cómo contar sin hacer una crónica ni algo que meramente recupere lo abstracto de la reflexión personal? No lo sé, pero luego de unas 40 horas de viajes consecutivas, transbordos en Buenos Aires y Villazón, pude unir Mar del Plata y Tupiza a mediados de Julio del 2015. Bolivia me recibió con altura, sequedad, un terreno árido, cerros, polvo, colores flúor y gente que se comunica a través de canales constituidos por dificultades misteriosas para los forasteros: caras estáticas con ojos que parecen no acusar recibo de las preguntas para las cuales no tienen respuestas. Confusión que descoloca la manera en la que uno está acostumbrado a percibir el mundo.
Hacía tiempo que no podía viajar sin rumbo fijo, lo estaba extrañando. Había una necesidad que me quemaba el pecho desde adentro porque al viajar de este modo se genera una sensación de libertad muy particular. Cuando uno la probó, el cuerpo mismo es el que demanda y exige la incertidumbre como modo de vida cotidiano, al menos por un lapso mínimamente prolongado: ni un fin de semana, ni una semana. Se necesita algo que exija el estar preparado para afrontar no sólo las alegrías y los asombros, sino las dificultades inesperadas que habrá que aprender a resolver caminando. Esta clase de procesos, en otras ocasiones, siempre trajo aparejada la reafirmación de mí mismo y el crecimiento personal basado en las experiencias colectivas. Estaba seguro de que esta vez no sería la excepción.
Sin siquiera pensarlo, ni bien desembarqué en Tupiza, un poco atontado por la cantidad de horas de viaje y el shot de la altitud, recorrí con paso zombie las calles que me separaban de la estación de micros y el alojamiento que encontré. Tiré la mochila y, sin saber por qué, me fui al mercado a buscar a quien me acompañaría a mí y a mis amigos durante toda la travesía: la hoja de coca. Nunca tuve el hábito de utilizar la coca, pero evidentemente estaba en mis planes adquirirlo, de lo contrario hubiera cargado el mate conmigo y no me hubiera lanzado de modo automático a buscar algo que desconocía. Quizás me estaba llamando desde las alturas sudacas, quién sabe.
El asunto es que debía esperar a quien sería mi compañero humano de ruta, mi amigo Nelson, quien trabaja en Sucre, tenía que llegar a Villazón o a Tupiza –el sur boliviano–, pero los bloqueos de los mineros en huelga de Potosí habían paralizado la comunicación terrestre del país, dividiéndolo en dos territorios de muy difícil acceso entre sí. Con este panorama, sólo me quedaba esperar en la incertidumbre, pues en teoría ya había partido en mi encuentro pero no andaba por ningún lado y permanecíamos incomunicados. Así que me acomodé en la barraca donde recaí. Ahí me encontré con dos chicas a las que me había cruzado en el puesto fronterizo, velozmente establecimos equipo y nos dispusimos a preparar la comida de la noche.
Dormir fue raro, doloroso y frío. El cuerpo se resiente con los viajes tan prolongados y la altura, más allá de no haberme afectado de modo determinante, era una situación física que no dejaba de estar presente en el reacomodamiento de mis células. No obstante, al día siguiente ya nos lanzamos en una caminata de unas 6 horas por el desierto. Caminando junto a las vías del tren, el polvo acompañaba los relatos de Magui y Luciana, de cómo habían huido de la asfixiante vida laboral de Capital y se habían volcado al camino por tiempo indefinido, abandonando esos puestos codiciados por tantos, los mismos que las estaban esclavizando. Mientras tanto, el oxígeno escaseaba pero el paso no aflojaba, así llegamos hasta el Valle de los Machos y El Cañón del Duende. Entre esas piedras milenarias sentí el sol de la altura directo en mi piel, ardiendo, mezclándose con el viento seco y frío. El cielo era celeste, limpio, y contrastaba con el colorado de las montañas. Antes, cuando imaginaba a la gente que viajaba al norte siempre me preguntaba cómo sería la sensación. Recuerdo que al llegar a Amaicha Valle, hace algunos años, sentí un loco impulso de no detenerme y continuar subiendo, en ese momento no era posible, pero ahora estaba saldando una deuda añosa. Había llegado a las montañas y no podía dejar de examinar las plantas espinosas, olfatear el aire límpido y escuchar el silencio, el verdadero silencio. Así, de a poco, comencé a escuchar más claramente las preguntas que tenía para mí mismo.
Al regresar al alojamiento, apareció Rogerio, un brasilero que venía recorriendo Sudamérica en bicicleta, Ramiro y Leo, dos geólogos de Bahía Blanca, y luego Flor y Tais, dos marplatenses de la Malharro (la escuela de arte). Eso sí que era llamativo, a más de 2.000 kms. de casa pero tenía la impresión de que sólo me había acercado a algún bar de los de costumbre. Quizás sea el mar, con su eterno dinamismo, lo que nos forja un espíritu movedizo, no lo sé, pero efectivamente el camino está plagado de marplatenses.
Esa noche, tras otra comida comunitaria, conocimos los dos únicos bares que abrían los viernes de Tupiza. Uno era una casa con unas luces verdes y unos sillones moribundos, obviamente no existe la ley antitabaco en Bolivia, así que se podía acompañar el trago con un pucho. Luego, el siguiente era más controversial: se llamaba El Caballero y se trataba de un karaoke. Al principio arrancaban con una música más bailable, un mix entre cumbias argentinas de los 90´s y pop yanki de los 80´s. Sumando los videos extraños que pasaban por los televisores, las luces y los nombres de los tragos, se constituía un mundo que no parecía real por ningún lado del que se lo mirara. Había muchos turistas gringos, pero eran minoría ante los locales, quienes se ufanaban sacando a bailar a las chicas que no eran de ahí. Algunos se ponían insistentes y pretendían demostrar alguna clase de “hombría” a los que andábamos con amigas mujeres. Claramente se trataba de otra frecuencia. Pero nada más distorsionado –bajo nuestros parámetros– que el lanzamiento del karaoke. De pronto, pararon la música que mantenía a la gente alegre y tras un prolongado silencio, comenzaron a sonar las notas de unos teclados midis emulando boleros y temas por el estilo. Eso era sólo el primer golpe; inmediatamente la voz de alguna señora cincuentona invadía todo el boliche desentonando esas canciones románticas. Parecía que me habían drogado con algo que trastocaba mi percepción de forma violenta, pero no, apenas si había tomado unas cervezas.
Al día siguiente partieron las chicas con las que había realizado el primer equipo del viaje, pero ya estaba forjado uno nuevo con el resto de los que habían llegado luego. Es increíble la manera en la que se constituyen equipos efímeros cuando uno vive en una cotidianidad tan dinámica. Hoy acá, mañana allá y nunca se sabe con quién se compartirá la mesa. No obstante, esos ratos que se comparten convierten a esas personas en amigos más que cercanos. A pesar de trabar relación durante menos de 48 horas, se puede sentir una confianza muy profunda. Algo en nuestro inconsciente debe estar preparado para configurar tribus o pequeñas comunidades, imagino que debe tratarse de algo relacionado con la supervivencia. El asunto es que, cuando se viaja de esta manera, los equipos se suceden, uno tras otro, en una frecuencia a la cual sólo acceden quienes son abiertos y pueden trabajar gregariamente. Es fantástico el poder acceder a la gente desde un aspecto tan particular que sólo se da en situaciones como éstas, las cuales están lejos de nuestra cotidianidad citadina. La complicidad teje lazos que pueden permanecer indelebles.
Esa tarde nos dedicamos a estar tranquilos con Rogerio y las paisanas costeras, anduvimos recorriendo Tupiza: la plaza, las callecitas y el mirador –donde algunos adolescentes que vieron mucha tele pintaron marcas satánicas–. A la tarde ya me había entrado un poco la preocupación porque seguía sin noticias de mi amigo en viaje. El asunto era que los bloqueos en Potosí –y la zona– hacía que todos tuviéramos que rever nuestros itinerarios. De pronto, sin proponérnoslo, se había conformado una especie de asamblea en la cual buscábamos datos por Internet, interrogábamos a un viajante que había llegado hacía un rato –el cual conocía las rutas de la zona– y debatíamos cuales eran las mejores opciones para cada uno, dependiendo de los respectivos planes. Dada mi incertidumbre, decidí ir en búsqueda de algún dato a la terminal de ómnibus, recordé que Nelson había enviado los datos de su micro, así que pude localizar la oficina de la empresa por la cual había viajado. Tras preguntar, sólo me dijeron que habían recibido una llamada del chofer y que estaban detenidos en un pueblo llamado Belén. Quise saber si tenían comida, pues ya hacía más de 24 hs. que estaban detenidos, pero en ese momento parece que me quedé sin crédito para más preguntas. La mujer, de muy pocas palabras, me miró con una cara vacía de expresiones y me dijo: no sé. Ante mi cortés insistencia no atinó a ninguna clase de amabilidad, sólo torció su cabeza y comenzó a dirigirse a otro hombre que estaba en el mostrador. De repente parecía que me había vuelto un fantasma.
Como espectro caminé de vuelta hacia mi hospedaje, preocupado por mi amigo. Se me ocurrió que podría obtener algún otro dato en la recepción, así que continué con mi investigación. Allí me trataron más como a un ser viviente y me dijeron que seguro que había comida porque era un pueblo, además, dado que ya era sábado, había chances de que dejaran pasar a la gente como había sucedido el fin de semana anterior. Esto me tranquilizó un poco, de todos modos tampoco quedaban muchas más opciones que la paciencia y la espera –algo que entrenaría y cultivaría a lo largo de toda la aventura–. Finalmente cocinamos algo y nos fuimos a un boliche todos juntos, no había mucho más para hacer bajo estas circunstancias.
Una vez en el lugar –que no había abierto la noche anterior–, empezamos a tomar unos tragos y a conversar. Fuimos los primeros en llegar, el lugar era muy grande. No sabíamos como sería la noche, pero nos quedamos allí. Fue llegando cada vez más gente, mientras sonaba la cumbia vieja y nosotros continuábamos con los brindis. Estábamos conversando y paveando cuando de pronto noto una silueta que se para frente a la mesa. Como la luz le daba por la espalda, tardé unos segundos en distinguir de qué se trataba. Ni bien intento aclarar un poco la visión, una voz conocida me saluda… ¡era mi amigo Nelson!